Aun antes del Código de Lieber y de los Convenios de Ginebra, hubo un tratado que tuvo en cuenta criterios humanitarios: el que se firmó entre el Imperio Español y las fuerzas revolucionarias de Simón Bolívar que actuaban en Colombia y Venezuela. El Tratado de Regularización de la Guerra, de 1820, se proponía reducir los sufrimientos innecesarios de soldados y personas civiles en el marco de los conflictos armados y la ocupación territorial. Abarcaba un espectro de situaciones más amplio que los acuerdos internacionales anteriores. Sin embargo, pese a la importancia de ese avance en el derecho internacional, el tratado cayó en un relativo olvido una vez terminada la Guerra de Independencia de Colombia, hasta su lenta recuperación a lo largo del siglo XX.
En este artículo, Jacob Coffelt—estudiante de posgrado de la Universidad de Padua— analiza ese documento que puede considerarse como el origen del derecho internacional humanitario (DIH) en América Latina, así como las consecuencias del colonialismo sobre el legado que dejó. Recurriendo a fuentes históricas y contemporáneas, Coffelt argumenta que los principios del DIH se codificaron varios decenios antes de las fechas sugeridas habitualmente.
En el curso de la Guerra de Independencia de Colombia (1810-1826), se ratificó en 1820 un tratado de regularización de la guerra que habría de establecer disposiciones de vanguardia para la conducción de conflictos armados. Todavía hoy, académicos e historiadores suelen pasar por alto ese documento poco reconocido, uno de los hitos en el desarrollo del derecho internacional humanitario (DIH). Nos preguntamos el porqué de tan rápido olvido, pues la historia de ese tratado reseña episodios de colonialismo y rasgos revolucionarios de figuras célebres como Simón Bolívar y Fernando VII.
Producto de la guerra y la política
La guerra de independencia colombiana fue parte de una serie más grande de conflictos entre colonialistas europeos y fuerzas revolucionarias locales, que se desarrollaron en América Latina durante el siglo XIX. Ese conflicto en particular se desenvolvió en un territorio español que llevaba el nombre de Nueva Granada y que incluía los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y partes de Brasil y Perú. El célebre revolucionario Simón Bolívar encabezó el ejército rebelde y ya en 1819 consiguió declarar formalmente la independencia y formar un Gobierno civil en los territorios liberados. Esa declaración señala el nacimiento oficial de la República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia. No obstante, la lucha continuó porque los españoles se negaron a ceder el control del territorio restante que aún ocupaban.
Hacia 1820, la guerra alcanzó un punto de inflexión. Triunfó en España un levantamiento militar contra el rey Fernando VII, encabezado por el teniente coronel Rafael De Riego, después del cual se inició un período de inestabilidad interna que se conoce como Trienio Liberal. El nuevo Gobierno redujo drásticamente su apoyo material a las colonias y no tenía la voluntad de proseguir allí una costosa guerra.
La crueldad del conflicto en América dejó una impresión persistente en los soldados y en la dirigencia política, inquietud que se sumó a la turbulencia más reciente y allanó el camino para que surgieran negociaciones. De todos modos, las dos partes mantuvieron los términos iniciales que habían exigido para la paz. Bolívar quería la expulsión total de las fuerzas españolas destacadas en América Latina, y España pretendía conservar por lo menos alguna forma de control político sobre esa región.
Aunque ninguna de las dos partes estaba dispuesta a transigir para finalizar el conflicto, acordaron un armisticio transitorio y un tratado de regularización de la guerra, firmado el 26 de noviembre de 1820, el cual implicaba el reconocimiento de facto, como parte beligerante, de las fuerzas revolucionarias de Bolívar en la Gran Colombia. El armisticio duró seis meses, después de los cuales se reanudó la lucha hasta 1826, año en que las fuerzas españolas se rindieron en Chiloé y en el Callao, en la zona norte de Perú.
Como no existen registros exhaustivos ni crónicas escritas por figuras de autoridad, es difícil determinar cuál fue la influencia concreta del tratado en el terreno de los hechos. No obstante, según parece, la política de “guerra a muerte” fue abandonada y hubo mayor clemencia con los soldados enemigos que se habían rendido y con las personas civiles.
Preámbulo del tratado
Antes de 1820 ya se habían firmado tratados entre diversos países que establecían leyes específicas para la guerra. Tal fue el caso del tratado de amistad y comercio de 1785 entre Estados Unidos y Prusia, y del acuerdo de 1813 sobre intercambio de prisioneros entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, el lenguaje de esos documentos no sugería específicamente el afán de limitar los efectos negativos de la guerra por un imperativo moral. En este sentido, se advierte de inmediato que el tratado de 1820 se aparta de esa tradición:
“Deseando los Gobiernos de España y de Colombia manifestar al mundo el horror con que ven la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios convirtiéndolos en un teatro de sangre; y deseando aprovechar el primer momento de calma que se presenta para regularizar la guerra que existe entre ambos Gobiernos, conforme a las leyes de las naciones cultas, y a los principios más liberales y filantrópicos, han convenido en nombrar comisionados que estipulen y fijen un tratado de regularización de la guerra.”[1]
No se debe subestimar la importancia de este preámbulo pues su lenguaje apela a las emociones de un modo insólito en tal contexto y tiene un parecido notable con los escritos de Henry Dunant y Francis Lieber..
Prisioneros de guerra
El grueso del tratado está dedicado a definir quiénes son prisioneros de guerra y cómo correspondería tratarlos/procesarlos después de su captura. Formaliza, en su mayor parte, las prácticas consuetudinarias existentes en esa época. No obstante, el texto incorpora algunas novedades con respecto a las costumbres tradicionales: por ejemplo, en el artículo 7 se prohíbe totalmente la pena capital para los desertores o para quienes hubieran cometido traición pasándose a las filas del enemigo.
Aunque la mayoría de los Estados de esa época no cumplían estrictamente sus propias políticas de pena capital para los soldados desertores, la ejecución seguía siendo el castigo habitual para los culpables de alta traición en tiempos de guerra. Incluso en el código de Lieber (1863), el artículo 91 incluye la pena de muerte entre los castigos que se imponen por traición:
“Siempre se castiga con severidad al traidor de guerra. Si su delito consiste en revelar al enemigo cualquier cosa relativa al estado, la seguridad, las operaciones o los planes de las tropas que tienen en su poder u ocupan un lugar o distrito, su castigo es la muerte.”
Simón Bolívar procuró negociar un trato más clemente aun para los espías, los conspiradores y las personas acusadas de traición, pero tuvo que transigir cuando los españoles rechazaron su propuesta inicial. Esa propuesta de Bolívar sorprende porque entraña un contraste absoluto con su criterio de ejecutar a toda persona española que no colaborara con el movimiento revolucionario, política que se hizo célebre con el nombre de Decreto de Guerra a Muerte.
No combatientes
Tal vez lo más novedoso del tratado esté en el artículo 11, que codifica el trato a quienes hoy llamaríamos personas civiles y no combatientes:
“Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos gobiernos, serán altamente respetados, gozarán de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes.”
El tratado de amistad y comercio de 1785 entre Estados Unidos y Prusia, así como el acuerdo de 1813 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, incluían algunas medidas básicas de protección para los no combatientes, pero también aplicaban criterios mucho más restringidos para determinar a quiénes incumbían esas medidas. En el tratado de 1820, la categoría de no combatiente es mucho más amplia, pues el término general de “habitantes” sugiere una garantía de libertad absoluta sin restricciones.
Consecuencias sobre el derecho interno de Colombia
No es fácil determinar cuál es la herencia del tratado de 1820. El hecho de contar con referencias históricas y académicas limitadas dificulta un análisis más profundo de los avances judiciales y constitucionales de los años posteriores a la independencia de la Gran Colombia. Las ramificaciones internacionales visibles del tratado son limitadas o inexistentes, en cuanto a sus efectos sobre el desarrollo general del derecho internacional humanitario. No hay registro alguno de una relación concreta entre el tratado de 1820 y el código de Lieber o los Convenios de Ginebra de 1864, a pesar de que todos estos documentos emplean en gran medida el mismo lenguaje.
No obstante, se debe tener en cuenta la influencia del desarrollo de las normas constitucionales colombianas. Ejemplo de ello es la Constitución de Rionegro de 1863, pues en ella fue codificado el “derecho de gentes” en el derecho interno, aplicable también en casos de guerra civil. Aunque esa constitución fue consecuencia directa de la guerra civil que se había librado entre 1860 y 1862, el precedente inicial[2] se sentó en la guerra de independencia, durante la cual el Gobierno español reconoció de facto a las fuerzas rebeldes de Simón Bolívar como parte beligerante legítima, y ambas partes acordaron atenerse al derecho de gentes. Fue el primer caso en que beligerantes directos reconocieron que ese derecho era aplicable a lo que hoy clasificaríamos como conflictos armados no internacionales (CANI). Pese a que no hay referencias explícitas al tratado de 1820, se supone que su influencia es inherente a la tradición posterior, que incorporó tempranamente el derecho humanitario al derecho interno.
Hasta el día de hoy, Colombia prosigue esa tradición de incorporar el DIH en la constitución, como lo hizo en la redacción de la constitución vigente, que data de 1991. Esa continuidad ha tenido una importancia especial en razón de las incesantes situaciones de conflicto armado y violencia que afectan al país desde su creación como estado moderno. En los debates constitucionales se discutió si muchas de esas disputas podían considerarse jurídicamente conflictos armados y si correspondía aplicar el DIH a los casos de disturbios internos y violencia esporádica. Sin embargo, según las directivas 15 y 16 del Ministerio de Defensa, las fuerzas públicas colombianas aplicarán el DIH en el caso de grupos armados organizados que hayan emprendido hostilidades contra el Gobierno con un grado mínimo de intensidad. Se incorporan así a la estructura jurídica nacional de Colombia los criterios del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, la Corte Penal Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para definir un conflicto armado no internacional (CANI). A la fecha de publicación del presente artículo, el CICR ha determinado que en Colombia hay en la actualidad siete conflictos armados no internacionales y cinco grupos armados no estatales.
En 1995, después de que la Corte Constitucional determinara su aplicabilidad, Colombia ratificó oficialmente los Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra. Emitió una sentencia en la que dictaminaba la constitucionalidad de esos Protocolos adicionales y que los principios del DIH eran imperativos para todos los habitantes de Colombia en todo tiempo mientras durara un conflicto armado. El fundamento primordial de la corte para esa decisión fue el artículo 214 (2) de la Constitución, el cual establece: “En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”. Procurando conferir legitimidad histórica a la decisión, el parágrafo 9 remite expresamente al Tratado de Regularización de la Guerra de 1820. El Congreso de Colombia complementó la decisión de la Corte aprobando la Ley 599 de 2000, que incorpora oficialmente las violaciones del DIH al derecho penal colombiano.
Olvido histórico del tratado de 1820
Ahora bien, ¿por qué un tratado de tanta importancia pasó prácticamente inadvertido para los juristas extranjeros del siglo XIX y no siguió desarrollándose inmediatamente después de la guerra? Hay varios factores que determinaron ese olvido.
En primer lugar, debemos tener en cuenta que ese tratado nació en un contexto de colonialismo violento. En ese entonces, se presumía que Europa y, en menor grado, Estados Unidos eran el epicentro donde se elaboraban las teorías filosóficas acerca del “derecho de gentes”. De modo que un tratado surgido de un conflicto colonial no se consideraba tan seriamente como otros convenidos entre Estados “civilizados”.
Otro interrogante que surge es por qué los Estados latinoamericanos no intentaron extender el tratado al ámbito internacional, puesto que gran parte del continente tenía aún conflictos con potencias europeas. Dada la debilidad relativa de la mayoría de los Estados de América Latina en comparación con las potencias europeas, su reciente independencia podía estar en peligro.[3]
El doctor Alonso Gurmendi, del King’s College de Londres, sostiene que esas excolonias no tenían la ventaja de pensar en el jus in bello y se volcaron, en cambio, al jus ad bellum porque para ellas tenía más sentido cuestionar la legitimidad de la intervención militar europea a fin de impedir una posible recolonización.
Por consiguiente, solo cuando el peligro de recolonización desapareció, los Estados latinoamericanos pudieron contemplar el desarrollo del jus in bello. Por ese motivo, vemos que las referencias al tratado de 1820 aparecen cada vez más en las decisiones jurídicas a lo largo del siglo XX.
Conclusión
Cerca ya del 75.º aniversario de los Convenios de Ginebra de 1949, que se conmemora este año, es importante recordar que el derecho internacional humanitario no avanzó por un camino directo y lineal.
El afán por determinar dónde comenzó su desarrollo teórico o en qué momento creció su eficacia puede llevarnos a subestimar otros aportes que no gozan de igual reconocimiento. Sobre todo si se considera cómo los países occidentales centrales dominaron la creación y la interpretación del derecho internacional hasta mediados del siglo XX.
Si bien es posible que el “Tratado para la Regularización de la Guerra” no haya tenido los mismos efectos que aportes posteriores al DIH, su existencia muestra al menos que las ideas que culminaron en el Código de Lieber de 1863 y en el Convenio de Ginebra de 1864 no surgieron de la nada. El tratado de 1820 es un indicio fundamental de que a principios del siglo XIX ya se procuraba encontrar un modo de codificar normas protectoras para todas las personas afectadas por conflictos armados, conforme a la obligación moral de evitar muertes y estragos innecesarios.
[1] Texto original del tratado redactado en español que forma parte del archivo del general O’Leary, Tomo XVII.
[2] Se debe tener en cuenta que el preámbulo del tratado de 1820 dice textualmente “leyes de las naciones cultas” y no emplea la expresión “derecho de gentes”. En este caso, parece haber consenso académico de que, dado el contexto, las dos expresiones tienen el mismo significado.
[3] España ya había recuperado Venezuela después de la primera tentativa independentista de 1812. Asimismo, Gran Bretaña y Portugal siguieron interviniendo sistemáticamente en América del Sur hasta finales del siglo XIX.
Vea también:
- Cordula Droege, Eirini Giorgou, Elizabeth Rushing, ¿Cómo se desarrolla el derecho internacional humanitario?



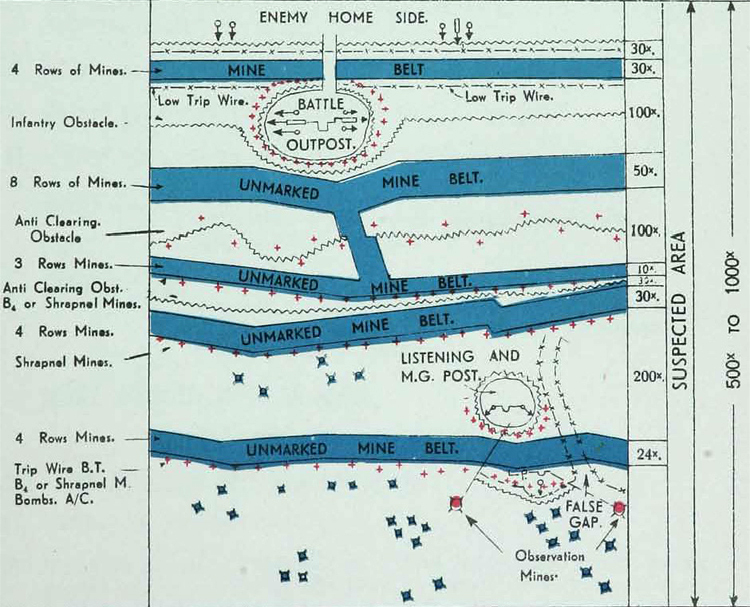

Comments